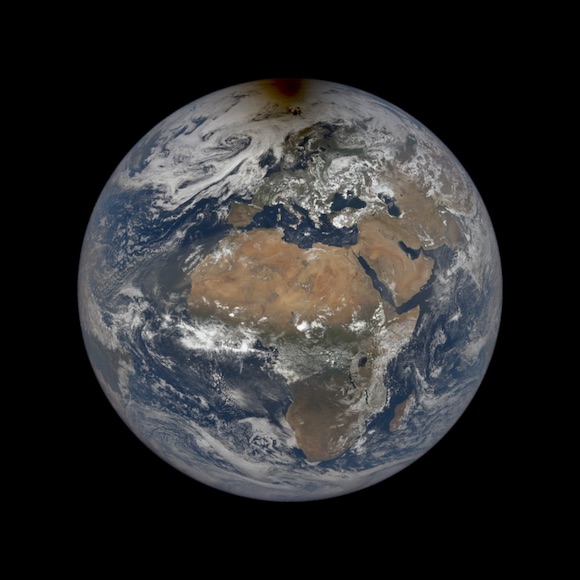Galde 38, udazkena 2022 otoño. Santiago Alba Rico.-
Sería muy tranquilizador que estuviésemos padeciendo una “crisis” o incluso muchas combinadas o concomitantes, pues nuestra experiencia humana es que de las crisis, más o menos magullados, se sale: el Real Madrid vuelve a ganar, el gobierno depuesto deja su lugar a otro nuevo e incluso después de la guerra vuelven a nacer niños. La “crisis” se inscribe siempre en un suelo de estabilidad y de continuidad incuestionables; y es esa estabilidad la que parece estar hoy amenazada. Es verdad que siempre es difícil reconocer desde dentro un cambio epocal o incluso un cambio de mundo, pero la novedad de nuestra época (una época que se sabe consciente de su inscripción en la Historia) es que, por primera vez, la sociedad global se piensa a sí misma en términos de “colapso”. Precedido por la exploración distópica en la ficción (series y novelas), este concepto, hasta hace poco de uso muy minoritario y muy técnico, se ha incorporado de pronto al acervo del “sentido común” como un modo de describir al mismo tiempo una amenaza y una impotencia. Me importa menos saber cuánto hay de fundamentado en este rubro, cuántos son los peligros ciertos y cuánto hay de neurastenia social, que llamar la atención sobre esta percepción inédita y sobre las reacciones -digamos- psicológicas o culturales que genera.
De entrada dejaré claro que, a mi juicio, todas estas “crisis en racimo”, con sus causas inmediatas más o menos reversibles (la financiera del 2008, la de la pandemia del 2020, la energética del 2022) se inscriben en una “larga duración” de la que el capitalismo, y el capitalismo neoliberal, son sólo vectores de aceleración. A finales del siglo pasado, el historiador inglés Eric Hobsbawm había alertado sobre una “ruptura” histórica decisiva. Decía que, en términos evolutivos, el equilibrio entre “las fuerzas responsables de la transformación del homo sapiens” y las fuerzas “responsables de la reproducción y estabilidad de las colectividades humanas”, mantenido durante siglos -desde el comienzo del neolítico-, se había roto de pronto, y de manera definitiva, en favor de las primeras. Hobsbawm acababa con esta conclusión: “ese (nuevo) desequilibrio, que quizás supera la capacidad de comprensión de los seres humanos, supera por cierto la capacidad de control de las instituciones sociales y políticas humanas”. Las fuerzas de la transformación evolutiva, ahora sin freno, incluyen factores tecnológicos y económicos sobre todo, pero también subjetivos.
Creo que todos los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial nacimos -y seguimos naciendo- en un mundo en el que las fuerzas de la conservación han perdido la partida y cuya complejidad material deja objetivamente poco margen para la intervención consciente, deliberada y compartida en la sala de máquinas. Naturalmente sigue existiendo la política, pero los propios políticos son conscientes de los límites de su actuación, derivados no de una conjura o del Ibex 35 (que en todo caso se beneficia) sino de esta emancipación de la complejidad general. Por supuesto no es indiferente que se tomen o no medidas sociales (los ERTE u otros) en caso de pandemia o que la UE decida o no cambiar sus “políticas de austeridad” para consensuar unos Fondos generosos concedidos a los gobiernos nacionales a fin de amortiguar el golpe, pero siempre se mantienen entre las paredes de un edificio global -compacto y articulado- que se ha vuelto demasiado grande e inmanejable como para intentar tocar sus cimientos. El cambio cambia solo; y apenas si podemos poner alguna china en sus ruedas, con la esperanza no tanto de recuperar el equilibrio cuanto de aminorar la velocidad. De alguna manera se aceptó hace tiempo que el “sistema” marcha sin intervención de nadie; lo que pasa es que antes creíamos que se movía por sí mismo en nuestro favor y ahora que marcha, sin conductor, hacia el abismo.
¿Cómo reaccionamos ante esta conciencia de “compleja espontaneidad hacia el abismo”? ¿Frente a este convicción de que las instituciones sociales y políticas están fuera de nuestra comprensión y, aún peor, fuera de nuestro control?
Algunos, es verdad, se aferran aún al optimismo tecnológico, pero en general, y de un trazo grueso, las reacciones sociales podrían dividirse en dos. Tenemos, por un lado, lo que César Rendueles llamaría “un colapsismo oracular o neopastoral”; es decir, un colapsismo autocomplaciente que, como las ficciones distópicas, ocultan una paradójica delectación. No me refiero -o no solo- a ciertas voces del ecologismo más catastrófista, casi siempre bien documentadas, sino a cierta izquierda difusa “de bar” que, resignada a la impotencia, y con un espanto sincero, ve en todo caso en el colapso un recambio de la revolución ya imposible; ve el colapso, en definitiva, con esperanzas, como la única forma de empezar de nuevo de cero, más allá del propio neolítico, motor inicial de todas las fatales aceleraciones que nos conducen a la catástrofe. En cierta izquierda, en efecto, se ha producido un desplazamiento de la crítica al capitalismo a la crítica de la civilización, un movimiento inicialmente sensato que a veces conduce a la defensa nostálgica de un mundo adánico, auroral, sin coches ni ordenadores, claro, pero también sin arados ni ovejas. Un ejemplo acendrado de esta nostalgia radical es el reciente libro de Christopher Ryan, Civilizados hasta la muerte, en el que la denuncia precisa de los males del capitalismo se acompaña de una reivindicación axiológica de las sociedades forrajeras de cazadores y recolectores, cuyo modelo “cultural” anima a restablecer. Dentro de este “colapsismo esperanzado” -indicio de crisis civilizacional- hay que incluir, como en las postrimerías del Imperio romano, algunas formas “morales” de animalismo, veganismo, y ascetismo postmoderno.
La otra reacción cada vez más frecuente, y mucho más preocupante, es el conspiracionismo, que aumentó exponencialmente durante la pandemia y que ha acabado reuniendo, a izquierda y derecha, a movimientos antivacunas, anticapitalistas, magufos y reaccionarios. En un mundo que se percibe sin control, cuya complejidad queda fuera de nuestra comprensión y en la que no podemos intervenir, ¿qué ventajas tienen las conspiraciones? La de que las hacen sujetos identificables dotados de voluntad, a los que se puede nombrar y que eventualmente se podrían desactivar. Que los virus no sean de origen “natural”, que las farmacéuticas se dobleguen a la maldad de un Fumanchú que querría controlarnos a través de chips intravenosos, que Gates o Soros provoquen crisis y hambrunas, que la OTAN haya provocado una guerra en Ucrania en favor de EEUU o que la NASA lleve décadas ocultándonos las imágenes que demuestran que la Tierra es plana, son ideas muy tranquilizadoras mediante las cuales, de algún modo, suprimimos al mismo tiempo la complejidad y el azar, tantas veces asociados. Creo que hay tres preguntas a las que la humanidad ha sabido responder con más o menos tino a lo largo de la Historia y cuya respuesta hoy se desvanece en las tinieblas. La primera es “qué significan las cosas”. La segunda “quién tiene el poder”. La tercera “cuánto tiempo nos queda”. Creo que la dificultad sin precedentes para responder a estas cuestiones de antropología elemental explican en buena parte la facilidad con la que incluso personas hasta hace poco sensatas se dejan tentar en la penumbra por la explicaciones conspirativas. La “crisis” es sobre todo una crisis de conocimiento (un exceso de claridad que hace apetecible la oscuridad) y una crisis de seguridad (la inseguridad respecto del mundo en el que van a vivir nuestros hijos). La búsqueda de culpables en una complejidad irresponsable es una tentación, si se quiere, antropológica y metafísica, pero también social: los conspiranoicos tienden a unirse -al menos virtualmente- mucho más que los defensores de la Sanidad Pública o del derecho a la vivienda. No es raro, por tanto, que el nuevo “fascismo” o destropopulismo reaccionario se vea alimentado por este cardumen promiscuo y confuso de ciudadanos sin asideros ni respuestas.
Santiago Alba Rico
Ensayista y escritor